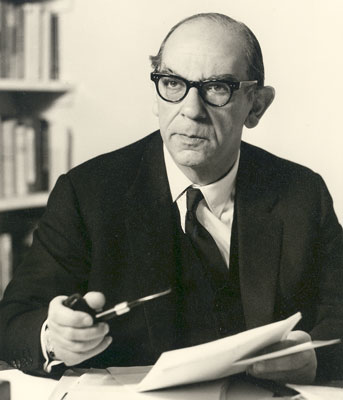
La diversidad es un
rasgo distintivo de la condición humana, sostenía Isaiah Berlin. Las personas que habitamos las sociedades
modernas pertenecemos a múltiples culturas, cultivamos diferentes ideas y convicciones morales,
suscribimos diferentes sistemas de
creencias religiosas y asumimos diferentes estilos de vida. Una sociedad
democrática se propone organizar con justicia la vida colectiva, en un marco de
respeto de esa pluralidad de formas de vivir. Esa es precisamente la labor de
la ley y el sistema de instituciones, regular la convivencia social en virtud
de la observancia de tales exigencias.
Las personas que
habitamos estas sociedades complejas y que desarrollamos diferentes facetas de
nuestra identidad – en el mundo del trabajo, la academia, la vida íntima y
otros ámbitos de la existencia – tenemos en común la condición de ser ciudadanos.
Esa condición posee un carácter ético y político que entraña prerrogativas y
obligaciones, así como vínculos sustanciales con el entorno. Una mirada inicial
asocia la ciudadanía con la posibilidad de elegir a nuestras autoridades en
procesos de sufragio – sin duda un aspecto crucial -, pero es preciso explorar
con mayor profundidad qué significa
estríctamente ser un ciudadano.
1.-
Agencia política y titularidad de derechos. Dos interpretaciones
complementarias de ciudadanía.
El concepto de ciudadanía
incorpora dos fuentes de reflexión y práctica política. En una perspectiva
liberal, el centro de gravedad de la
ciudadanía reside en la titularidad de derechos universales. La teoría política
ilustrada concibe la sociedad como fruto de un hipotético contrato social entre
individuos libres e iguales que eligen las reglas que han de regir la
asignación de bienes sociales, así como la constitución de vínculos en el
ámbito público. Los involucrados deben ser capaces de discutir y elegir los
principios que han de configurar la estructura básica de la sociedad
democrática. Estos principios dan forma al sistema de derechos que protege a
las personas en los diversos espacios sociales en los que transita a lo largo
de su vida. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda
de la felicidad constituyen formas de inmunidad
que hacen posible que elaboremos nuestros proyectos vitales,
desarrollemos nuestras convicciones y actividades sin la intervención no
consentida de un tercero y en condiciones de no violencia. Los individuos se
comprometen a respetar la ley y a observar las decisiones de las autoridades
que han elegido siguiendo procedimientos democráticos.
La participación en los
procesos de representación se revela como un elemento clave para comprender el
ejercicio de la ciudadanía en sentido liberal. Los miembros de la sociedad
podemos elegir a las autoridades que formarán un gobierno u ocuparán un puesto
en el Congreso para desempeñar tareas de legislación y fiscalización. La idea es
que estos procesos tengan lugar en medio de un debate público que permita
examinar y contrastar los programas
políticos de las diferentes organizaciones que compiten por el acceso al poder.
De este modo, el ciudadano ejerce su derecho al voto en condiciones en las que
dispone de información y ha formado su juicio. Los funcionarios elegidos actúan
en nuestra representación (por lo cual deben rendir cuentas de sus actos) y
ejercen el cargo de manera temporal.
La teoría política
considera asimismo un segundo modelo de vida cívica. Se trata de una
perspectiva clásica, que concibe la ciudadanía como agencia política. Los
antiguos atenienses y los romanos de la era republicana sostenían que la deliberación
y la acción común en el espacio público constituyen la expresión de lo humano
por excelencia. Una ciudad libre fundaba su plena existencia en el autogobierno
ciudadano. Los politái no sólo intervienen en los procesos de
designación de las autoridades. Ellos forjan consensos y expresan disensos que
dan forma a las decisiones que se traducen en políticas específicas para
beneficio de la comunidad. Por ello es tan significativa la presencia del ágora
en la vida pública como un espacio plural de discusión.
El ciudadano es aquel
que a la vez gobierna y es gobernado, de acuerdo con Aristóteles[2].
Participa del ejercicio del poder no sólo porque elige a sus representantes,
sino porque interviene en los procesos de deliberación política. El poder se
define en términos de Hannah Arendt como “la capacidad de actuar
concertadamente” y construir un proyecto común de vida. El poder es la clase de
libertad que se constituye desde la práxis. La acción se traduce en acuerdos basados en
razones en materia de la formulación y evaluación de propuestas o de procesos
de vigilancia cívica.
Alexis
de Tocqueville ha mostrado en qué medida una comprensión meramente
representativa y procedimental de la democracia resulta insuficiente si pretendemos
preservar las libertades públicas como un rasgo básico de una sociedad abierta.
Este autor viajó a los Estados Unidos – entonces una República notablemente
joven – para estudiar con rigor las instituciones judiciales, penitenciarias y
políticas. Este proyecto le permitió realizar una investigación comparada en
torno al contraste entre las democracias antiguas y las contemporáneas. Tocqueville
sostuvo que la presencia del individualismo determinó que las personas que
habitan las sociedades modernas tiendan a privilegiar el ámbito privado (el mundo del trabajo, la familia, las
empresas, etc.) como escenario de realización humana, tomando distancia de la
actividad política como fuente de florecimiento y excelencia práctica. En los
hechos, los individuos tienden a desertar del ejercicio de la ciudadanía
activa. Este fenómeno modifica sustancialmente la situación del uso del poder
en estas sociedades. Opera en ellas una suerte de acuerdo silencioso entre
quienes dirigen el Estado y los ciudadanos. Los gobernantes se proponen garantizar la
seguridad física y económica de los individuos. Los gobernados, por su parte,
abandonan la acción política, dejando en manos de los políticos profesionales
la tarea de tomar decisiones en la vida pública. El poder al que los sujetos renuncian
es asumido por los actores que forman parte de las élites políticas. Los individuos
dejan de comportarse como agentes políticos; se conducen como súbditos sin
necesidad de abandonar el marco normativo de la democracia representativa[3].
.
Tocqueville sostenía
que la única forma de revertir esta situación crítica implica recuperar la
forma clásica de ciudadanía, propiciando la acción común y potenciando espacios
para la deliberación y la movilización. Sólo interviniendo en la política es
posible restituir al ciudadano la clase de libertad que estaba en riesgo de
perder. Los municipios y las comunidades vecinales, los partidos políticos, así
como las instituciones de la sociedad civil – universidades, colegios
profesionales, ONGs, sindicatos, iglesias, entre otras organizaciones – se
revelan como espacios para la acción cívica. Desde ellos debatimos asuntos de
interés colectivo, formamos y expresamos nuestro juicio político y fiscalizamos
a nuestras autoridades. El cuidado de los derechos requiere de la agencia
política.
2.-
Escenarios sociales, visiones de la vida y acción cívica.
Las sociedades
contemporáneas están constituidas desde la diversidad de culturas y estilos de
vida. Como sostuvimos líneas arriba, la ciudadanía es una dimensión de la
identidad que los usuarios de estas sociedades compartimos, más allá de
nuestras filiaciones locales. Tiene sentido que nos preguntemos qué clase de
conexión existe entre nuestras formas particulares de pertenencia y convicción
y el compromiso político en los términos amplios en los que ha sido descrito, a
saber, la adhesión a un proyecto de vida pública de carácter democrático.
¿En qué sentido el cristianismo – por poner un
ejemplo – una religión que entraña un sistema particular de valoraciones, puede
establecer vínculos éticos sustanciales con el ejercicio de la ciudadanía? El
cristianismo desarrolla un conjunto de propósitos y modos de vivir (entre los
que se cuentan el cultivo de las virtudes cardinales y teologales) que aspiran
a cimentar una vida lograda; en una perspectiva crítica, pueden reconocerse una
serie de puntos de convergencia con los valores públicos democráticos, en
particular la preocupación por la justicia, la solidaridad y el trato
igualitario. Sin embargo, no debemos olvidar que vivimos en un mundo social
plural y secular en el que no todos los ciudadanos suscriben nuestro credo
espiritual.
Las religiones y las
visiones del mundo abarcan la totalidad de la vida humana, no sólo se ocupan de
las cuestiones relativas a la libertad y la justicia pública que son materia de
interés de una ciudadanía democrática. No obstante, la valoración de
determinados fines y prácticas que son significativas en términos políticos
pueden brotar de consideraciones que para un sector de la población tienen un
origen religioso o provienen de los usos de una cultura local. En los Estados
Unidos de los años sesenta, una fuente medular del discurso cívico en favor de
la lucha por los derechos civiles residió en la prédica profética del pastor
baustista Martin Luther King; esos motivos religiosos entroncaron plenamente con los principios liberales
presentes en la Constitución de 1776, principios que fueron invocados en el
debate público que condujo a la abolición de la esclavitud. Este discurso fue
recogido – en clave cívica – por muchos
ciudadanos no bautistas, no creyentes y no afroamericanos que asumieron el
estandarte político de la igualdad. Del mismo modo, en las últimas décadas, el
discurso de la opción por el pobre – que encontramos en los cimientos de la
teología de la liberación – ha tenido una significativa influencia en el
pensamiento político progresista en América Latina.
Lo que quiero sostener
es que una determinada concepción del trato correcto o equitativo puede tener su origen en motivos religiosos o
de concepción del mundo, pero puede erigirse en una causa ético- política
movilizadora de la ciudadanía entera en la medida en que pueda traducirse al lenguaje público de los derechos, en
virtud de un fenómeno que John Rawls llama estipulación.
El lenguaje político constituye el horizonte hermenéutico del debate público y
del proceso de edificación de los principios constitucionales[4].
La preocupación práctica por la inclusión adquiere una resonancia política
plural. Se convierte así en foco de deliberación pública al interior de una
genuina democracia liberal.
La diversidad de
culturas, religiones y formas de vida puede nutrir el diálogo político y
promover el compromiso ciudadano con el ejercicio de la justicia y la
consecución del bien común. Para ello, las diversas comunidades locales deben
estar dispuestas a participar en la conversación cívica e intervenir en la
construcción de un léxico público que trascienda sus propias fronteras
tradicionales. Las exigencias públicas de la justicia y del bienestar
interpelan a todos los ciudadanos sin excepción y los convocan a deliberar
juntos en los espacios de acción común.
* Publicado en la Revista Intercambio # 36 Diciembre de 2016.
[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica
del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la
Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo
de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional
(2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica
(2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de
justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas
especializadas del Perú y de España.
[2] Cfr. Política 1277b 10.
[3] Véase
sobre este tema Tocqueville, Alexis de, La democracia en América,
Madrid, Guadarrama 1969 en especial pp.259 y ss.
[4]
Cfr. Rawls, John “Una revisión de la
idea de la razón pública” en: El derecho de gentes y “Una revisión de la
idea de la razón pública” Barcelona,
Paidós 2001, examínese especialmente el capítulo 4.


























