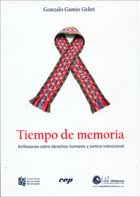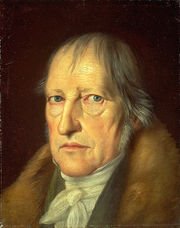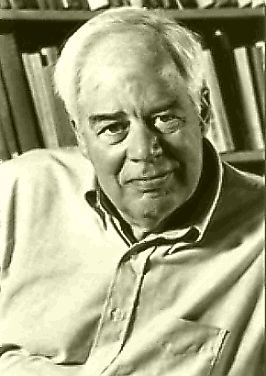Jorge Secada K.
Una vez más muchos de nosotros enfrentamos una deliberación electoral difícil, bastante más difícil esta vez que la que enfrentamos hace cinco años. La decisión es difícil porque es mucho lo que está en juego; porque ambas opciones nos producen rechazo; y porque no es fácil saber cuál de las dos es peor. Propongo que reflexionemos juntos sobre nuestro problema.
Empecemos con algunas consideraciones generales. Nuestro dilema surge porque es inevitable que se dé uno u otro de los dos males. Es importante detenernos aquí un instante y preguntar, ¿por qué es inevitable? Es evidente, dirán algunos, ya que en segunda vuelta tendremos que elegir a Keiko y lo que ella representa, o a Humala y lo que él promete. Pero eso por sí no hace inevitable que uno u otra lleguen a palacio. Es solamente porque aceptamos nuestro sistema político democrático y las reglas de juego que establece nuestra constitución, que enfrentamos esta disyuntiva. Esto, como veremos, es significativo.
Aceptamos nuestra democracia al punto que consideramos inevitable este resultado, para nosotros, desastroso. Es decir, no consideramos aceptables alternativas como, por ejemplo, complotar para que haya un golpe de estado y se convoque a nuevas elecciones. Pero, ¿qué harían en circunstancias similares, en circunstancias que ellos considerasen excepcionales como son éstas para nosotros, los dos candidatos entre quienes debemos elegir? No es una pregunta abstracta o meramente hipotética: constantemente escuchamos que tal o cual golpe de estado o acto de ilegalidad desde el poder se justificó porque esas eran circunstancias distintas y excepcionales. Y nosotros al menos, nosotros que deliberamos cómo decidir en esta disyuntiva espantosa cuál es el mal menor, sabemos que el problema con esa respuesta es precisamente que cuando empezamos a hablar de circunstancias especiales, y más todavía si lo hacemos desde el poder, estamos optando por un sendero políticamente perverso. Tenemos derecho a nuestras convicciones y a creer en lo que creemos, si nos parece, con firmeza absoluta. Pero no tenemos derecho a imponérselo a nadie. La vida política solamente admite una manera de ser, una única manera justa y moralmente posible: la tolerancia, la conversación, y el más escrupuloso respeto por las leyes y la constitución. Prácticamente siempre el cuento de las circunstancias extraordinarias no es sino la racionalización de los autoritarios e iluminados para hacer lo que les dé la gana.
Ahora bien, frente a dos males puede ser que lo correcto sea evitar escoger entre ellos. Hay elecciones donde lo correcto sería votar en blanco. Pudiese ser que cualquiera de las dos alternativas sea tan mala que no importa cuál salga. Seguramente así piensan quienes en las circunstancias actuales describen a una opción como sida y a la otra como cáncer. Si esas son nuestras opciones lo que conviene puede ser dejar que los dados decidan. Votar en blanco no es patear el tablero, como dicen algunos. Votar en blanco no es tampoco votar por el ganador. Hay una diferencia importantísima. Si voto por uno de los dos y éste resulta elegido, yo fui parte de quienes lo eligieron; pero si voto en blanco, lo que hice fue dejar que otros lo elijan. Votar en blanco dice algo, y en estas elecciones puede decir muchísimo. No solo importa qué vaya a pasar; también importa cómo es que pase. En términos de lo que expresan los votos, sería muy distinto que haya 10% de votos blancos a que haya 40%. Si los hubiese, con esos votos en blanco le estaríamos diciendo a quien resulte elegido que no tiene nuestra confianza. Para quienes creemos en la democracia, esa diferencia es importante. Pero no estoy seguro de que nos encontremos en una situación tal que lo que debamos hacer es votar en blanco. Aunque no lo descarto, me inclino por pensar que no estamos frente a semejante disyuntiva. Espero que las próximas semanas me permitan ver con más claridad si esto es así o no.
¿Por qué votar por Keiko Fujimori? La respuesta que escucho repetidamente es que ella continuaría las políticas económicas de las últimas dos décadas; que, siendo distintas las circunstancias, no va a gobernar con la corrupción y el autoritarismo con que gobernó su padre; y que si bien probablemente lo perdonaría y tal vez también a algunos otros de sus colaboradores actualmente presos, eso no tendría mayores consecuencias. Diré claramente que estos argumentos no me convencen.
Muchos de nosotros recordamos lo que fue el desastre económico de fines de los años 80, y sabemos lo que es una historia de estancamiento económico, de falta de crecimiento real y orgánico, de una crónica imposibilidad de acumular capital. No queremos eso. Veo con orgullo cómo en los últimos años, poco a poco, han ido apareciendo productos peruanos en los supermercados en los EEUU. Ahora ya no sorprende poder comprar en cualquier supermercado en el extranjero leche evaporada, chocolate de taza instantáneo, filetes de pescado, encurtidos mediterráneos, pimientos de piquillo asados, todos productos peruanos de primera calidad. La economía peruana crece y crece ejemplarmente. Ha costado llegar a este punto. Y no queremos que venga algún confundido a cambiarnos de “modelo” o de “sistema económico”. La economía de mercado, promoviendo la gestión de las personas emprendedoras, incentivando la inversión de los grandes capitales y facilitando la generación privada de riqueza y trabajo, es la única manera que conocemos de crear riqueza económica, aquí y en la China. Y sabemos perfectamente también que la incapacidad administrativa y la irresponsabilidad fiscal terminan echando a perder todo esfuerzo, y pueden costarnos años de hambre y sufrimiento.
Las dos terceras partes de los electores hemos votado por candidatos que no han hablado de cambiar de modelo o de sistema económico. Y vemos que hasta Ollanta Humala ha terminado invocando a Brasil y a Lula; es decir, apelando a políticas económicas que no son otras que la economía de mercado. Pero también ha habido un consenso casi absoluto de que el problema principal que enfrentamos es la pobreza y la desigualdad con miseria que afecta a un tercio de los peruanos. Estas elecciones han dejado establecido claramente que la mayoría de los peruanos no quiere abandonar el crecimiento y la economía de mercado que lo ha hecho posible, pero que tampoco quiere dejar de atender las necesidades extremas de sectores demasiado grandes de la población.
Por esto, para mí el tema central en nuestra deliberación no es el de la política económica. Más de las dos terceras partes del congreso entrante no estará dispuesto a cambiar de política económica y no permitiría que el gobierno lo hiciera de intentarlo. García no pudo estatizar la banca a fines de los 80; y menos podría Humala hacerlo ahora. Recordemos que Humala tendrá una minoría clara en el congreso, y que esa minoría será definitiva si intenta alterar fundamentalmente las políticas económicas o el sistema democrático. Habrá que discutir cómo se atiende a los sectores más necesitados: si, manteniendo el crecimiento y la generación de empleo, basta con mayor inversión en salud, educación y seguridad; o si debemos contemplar otras políticas redistributivas. Y esa discusión tendrá que pasar por el congreso que tenemos, plural y diverso. Nos guste o no, el congreso es el lugar en donde el próximo gobierno tendrá que conversar y discutir y acordar cómo se atienden las necesidades imperiosas de tantos peruanos.
Para mí, el tema central en nuestra deliberación es cómo asegurar ese ejercicio democrático, cómo defender nuestra democracia. Y es por eso que no votaré por Fujimori. Durante años y durante meses en campaña ella y sus acompañantes tuvieron la oportunidad de aclarar frente al país su posición respecto del ejercicio legítimo del poder y la democracia. Más aún, tenían la peculiar obligación de hacerlo ya que son herederos o ellos mismos partícipes de un gobierno que entró elegido por cinco años y se quedó once, y que gobernó mintiendo, manipulando, corrompiendo y sobornando. En vez de deslindar sin reparos, lo que hicieron y hacen es invocar constantemente las circunstancias especiales en que estabamos y que según ellos justificaron lo que hicieron. Frente a su pasado la única actitud moral y políticamente posible es la del rechazo sin matices. Pero los “fujimoristas” no solamente nunca han pedido perdón al país por haber hecho que Vladimiro Montesinos sea parte de nuestra historia, sino que repetidamente han mostrado lo que piensan: que la democracia se tolera si funciona y que quien decide si funciona o no son ellos.
Con Humala el congreso servirá para proteger la democracia; pero estoy seguro de que con Fujimori servirá más bien para minarla y destruir la poca confianza que tengamos depositada en nuestras instituciones políticas. Este congreso entrante frenará cualquier intento de Humala por cambiar las reglas de juego, subvertir la economía de mercado o limitar las libertades políticas. Pero este mismo congreso, con Fujimori en palacio, cumpliría el penoso papel de servir de instrumento para el abuso autoritario y “pragmático” del poder.
Seamos claros: el tema no es que Keiko quiera o pueda repetir ahora el plato que nos sirvió su padre. El tema más bien es que lo principal para el desarrollo de nuestra patria, lo primero que debemos hacer si buscamos un país libre e integrado, económicamente desarrollado y sin pobreza, es asegurar nuestras instituciones políticas, crear entre nosotros la confianza absoluta en el diálogo y la conversación equitativa como único medio para gobernarnos. Eso, justamente, es lo que no nos dará Fujimori y esa es la razón última por la que, habiendo votado en primera vuelta por PPK, no votaré de ninguna manera por ella.
Pero no sé si votaré por Ollanta Humala. Tal vez lo haga si creo que Fujimori podría derrotarlo. Aunque no es heredero de un oncenio de autocracia, Humala ha dado repetidas muestras de no entender cabalmente lo que es la democracia, como cuando apoyó el intento de golpe de estado de su hermano, o declaraba su admiración por quienes cambian las leyes para prolongar su paso por el poder. Me causa temor que no haya sido capaz de demostrar más allá de las dudas que no secuestró y torturó cuando estaba destacado en Madre Mía. Siento asco al oír a gente cercana a él hablar de la superioridad de la “raza cobriza” y no verlo expresar la repugnancia que expresa quien sabe lo que es el racismo. Y temo también que su incapacidad y sus tendencias mesiánicas lo lleven al mal gobierno, irresponsable y torpe. Sí, efectivamente, no dejan de perturbarme sus taras e incoherencias personales y políticas.
De lo que no tengo miedo es de que si Humala sale elegido presidente, nuestro país y nuestras instituciones sean tan frágiles, que él pueda entornillarse en el sillón presidencial, callar la prensa, e imponernos un estado autoritario. Nuestras fuerzas armadas no van a dar un golpe para favorecer a alguien que ha hecho suyo el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni va a dar un golpe para que ingrese a palacio una izquierda hasta hace poco declaradamente marxista. Es prácticamente imposible que durante los próximos cinco años nuestras fuerzas armadas quieran dar un golpe para cambiar las políticas económicas del estado, o para recortar nuestras libertades y nuestra democracia. Espero que a nadie puedan manipular con esos miedos. Pero tengo pocas dudas de que honrando su historial y haciendo gala de su pericia en el manejo aprovechado de la opinión pública los fujimoristas intentarán hacerlo.
Nada de lo que me hace dudar de Humala, sin embargo, tiene la contundencia que tiene la historia innegable y asquerosa, asumida “a mucha honra” por Keiko Fujimori. Si queremos un país con futuro, un país del cual podamos sentirnos plenamente orgullosos, si queremos un país integrado y en desarrollo, tenemos que decirle “no”, un “no” rotundo y decidido, a quienes usurparon el poder y nos robaron la decencia y la dignidad. Por eso tengo claro que no votaré por Fujimori. Aún no sé a ciencia cierta cómo votaré, pero haga lo que haga lo haré confiando en nuestra democracia y esperando que quien nos gobierne lo haga legal y constitucionalmente, obligado a dialogar con la oposición sobre cómo atender las necesidades de las mayorías, durante cinco años y ni un momento más. No sé si votaré por Humala o si más bien les diré a ambos con mi voto, “creo en mi país, pero no creo en ninguno de ustedes dos”.