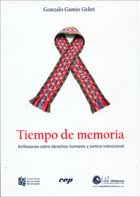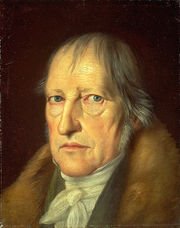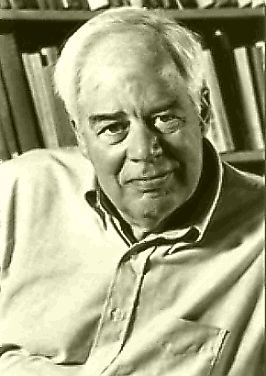EN TORNO A LA METÁFORA HEGELIANA DEL "REINO DE LAS SOMBRAS"
Gonzalo Gamio Gehri
Hegel es uno de esos autores a los que siempre se debe volver. Para reinterpretarlo para mostrar la íntima relación que existe entre su pensamiento y el de nuestro tiempo. Aunque tiene algún sentido la tesis de Jean Michel Palmier de que "vivimos sobre los escombros del sistema hegeliano" - efectivamente, uno podría leer la "postmodernidad" en esos términos - , Hegel nos ha ofrecido conceptos y metáforas para pensar nuestro mundo, sus grietas, sus sectores claros y oscuros. Vuelvo entonces sobre la Fenomenología del Espíritu (1807) y una metáfora hegeliana interesante, la del sistema del lógos como el Reino de las Sombras. Lo hago a propósito , en una coyuntura en la que se abusa en ciertos blogs de los "motivos románticos" caricaturizándolos, sacándolos de sus contextos hermenéuticos - a partir de burdas "lecturas" evidentemente fragmentarias - para improvisar la "crítica" de una modernidad que con frecuencia sólo existe en la mente de ciertos "críticos". Viene sucediendo, por ejemplo, con el Fausto, obra sobre la cual escribiré pronto. Goethe y Hegel son autores fundamentales que deben ser leídos rigurosamente. Nos han legado obras profundas y complejas que se resisten noblemente al panfleto y a la caricatura. Lo que sigue es un esbozo de interpretación histórica-filosófica (no sistemática, por así decirlo) de ciertos motivos hegelianos sobre la conexión entre concepto y experiencia. Recojo algunas antiguas relexiones mías sobre el tema para discutirlas.
La
Fenomenología del Espíritu da razón del proceso de autoesclarecimiento de la conciencia hasta llegar al saber. Es necesario para la conciencia el transitar por el camino de la desesperación, pagando el precio de las sucesivas muertes e inversiones tanto del sujeto como del objeto, a fin de que ella se percate de que la ciencia filosófica brota de las tensiones al interior de ella misma, mostrándose en su devenir necesario. Este camino de inversiones y de colisiones sucesivas es lo que ha de entenderse como
experiencia –aquel movimiento en que el objeto, una vez que ha sido entendido como contrario a la conciencia- se le reconoce como uno con ella: “este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que llamará experiencia”
[1]. Este devenir es comprendido como necesario e inmanente a la razón desde su final, desde el “para nosotros”, es decir, desde la conciencia que ha llegado al saber absoluto y que afrontado satisfactoriamente el trabajo de lo negativo, de tal forma que considere la posibilidad efectiva de la autoconciencia de elevarse a la infinitud y eo ipso al inicio de la ciencia y su devenir total, en la que goza para ella de inteligibilidad absoluta.
El camino de la conciencia es un camino concreto,
histórico. Es en la sección “espíritu" donde la conciencia se ha dado cuenta de que el camino que ha recorrido siempre ha tomado de historicidad; allí toma conciencia reflexiva de su pertenencia a una comunidad concreta y que el mundo –su mundo- es producto de su obrar: el mundo ya no se le opone, pues reconoce que ha sido construido intersubjetivamente como realidad ética. El espíritu es la razón que “se pone en paz con el mundo y con su propia realidad en la certeza de que toda realidad no es otra cosa que ella”
[2]. Aquí no hay separación entre razón y mundo porque la razón es razón histórico-social.Así, el espíritu universal se manifiesta de una manera peculiar a cada comunidad ética; el mundo creado por ella es construido en conformidad con la representación del todo elaborada por la colectividad: “la particularidad del espíritu del pueblo consiste en el modo y manera de la conciencia que tiene el pueblo del espíritu”
[3]. Dicha representación (y dicho mundo) debe asumir el camino de la desesperación. Este movimiento se halla expuesto con más precisión, desde el punto de vista de la historia, en las Lecciones sobre filosofía de la historia universal. Las formas de articulación de discursos omniabarcantes (arte, religión, filosofía) pertenecen a la historia de los modos de expresión del espíritu absoluto. En la filosofía, el pensamiento del espíritu tiene su forma definitiva: como afirma Hegel, la filosofía es “el culto perpetuo de la divinidad bajo la forma de la verdad”
[4].
Una vez expuestas las figuras del espíritu religioso (religión de la naturaleza, religión del arte y religión cristiana), la fenomenología llega a su culminación, al final de su camino: es el saber absoluto, en donde la conciencia se ha relacionado con el objeto de todos los modos posibles de su manifestación, manifestación que se ha unificado (negativamente) con la conciencia. Así, la relación de la conciencia con el objeto se ha evidenciado a la vez como inmediata y mediata, mediación posibilitada por el movimiento de la reflexión que hacía brotar un nuevo objeto y obligaba a la conciencia a modificar su saber. De acuerdo con Hegel, el saber absoluto expresa la unidad de esencia y existencia, así como el contenido especulativo de la trinidad cristiana a través del concepto, en donde la totalidad de la actividad reunificadora del espíritu aparece manifestada con arreglo al pensamiento: allí la universalidad se conserva en la particularidad y la singularidad: es la realidad que se eleva al pensamiento y retornando a sí a través del pensar, “el espíritu que se manifiesta en este elemento a la conciencia, o lo que es lo mismo, que es aquí producido en ella, es la ciencia”
[5].
El sujeto que ha descubierto el
lógos presente en todo camino de la experiencia no es un sujeto lógico- trascendental, abstracto, es un sujeto concreto individual y también un sujeto colectivo: “él es yo, es este y ningún otro yo y es así mismo, el yo inmediatamente mediado, o el yo universal superado”
[6]. Es una conciencia y contiene dentro de sí la escisión del contenido, pero se entiende como superándose a sí mismo en el saber, vale decir, al interior del espíritu. El espíritu en cuanto tal (el sujeto-objeto) se refleja a sí mismo, se autoconoce como mandaba la inscripción del templo de Apolo en Delfos: para conocerse ha tenido que hacerse objeto, duplicarse, hacerse
tiempo –el tiempo es la intuición de la sucesión necesaria del espíritu en todos sus momentos y en su hacerse mundo. El exteriorizarse del espíritu convirtiéndose en mundanidad concreta, es paso necesario para que éste pueda percatarse de que lo que creía separado de él es tan sólo una emanación de sí mismo; “el tiempo es el concepto que es allí y se presenta a la conciencia como intuición vacía; de ahí que el espíritu se manifiesta necesariamente en el tiempo y se manifiesta en el tiempo mientras no capta su concep0to más puro, es decir, mientras no ha acabado con el tiempo”
[7]. Así, en la historia, el movimiento del espíritu ha sido concebido como destino (
moira) o como providencia, concepciones que permanecen en su ingenuidad hasta que la autoconciencia descubra que ella misma y la historia son formas de revelación de la interioridad del espíritu, y por tanto, vida concreta.
Una vez que razón y mundo se conciben como uno en el espíritu en su diferenciarse y recuperarse, el espíritu se completa. Hegel sostiene que sin mundo, Dios no es Dios; y, sin exteriorización, el concepto no es vida, puesto que su vida consiste en su permanente inquietud. Y, sin historia, no hay consumación de la autoreflexión y, por lo mismo, autoconocimiento del espíritu; sólo porque el logos se manifiesta como historia es posible saber que existe un logos absoluto y unitario que dirige la vida de la realidad y, por esto mismo, que el curso de los hechos en general no es algo caótico ni casual, sino un devenir pleno de racionalidad efectiva; este descubrimiento señala que ya ha llegado el momento de que el espíritu retorne a su unidad originaria. Unidad entre sustancia y sujeto, unidad entre pensamiento y tiempo, que ya no teme a su enajenación. Esta es la verdad con la que Hegel cree proclamar el “pentecostés especulativo” que declara la asunción de una nueva comunidad hermanada en la verdad y por tanto en la libertad.
Es el momento del concepto y de la filosofía pura, que presupone la cancelación de todas las oposiciones en el saber absoluto “si en la
Fenomenología del espíritu cada momento es la diferencia entre el saber y la verdad, y el movimiento en que esa diferencia se supera, la ciencia, por el contrario no entraña esta diferencia y su superación, sino que –por cuanto el momento tiene forma del concepto- conjuga en unidad inmediata la forma objetiva de la verdad y la del sí mismo que sabe”
[8]. El espíritu llegado aquí se desencarna, abandona su ser desde la experiencia, desde la vida concreta y se entrega al movimiento puro de las esencialidades del concepto y del espíritu que es llamado "dialéctico"; el espíritu –cuando aún permanece en el plano de la historicidad- completa este devenir inmanente del concepto visto por el lado de su realidad, a diferencia de la lógica: “el espíritu que es allí no es más rico que ella, pero no es tampoco, en su contenido, más pobre”
[9]. El devenir del concepto puro a la conciencia –a la historia- es el movimiento que manifiesta la necesidad de su revelación exterior y de reconciliarse consigo. Es este un proceso lento y dramático; el recorrido de toda la historia de las figuras del espíritu en las que el espíritu total y eterno está presente, “el reino de los espíritus que de este modo se forma en el ser, allí constituye una sucesión en el que uno ocupa el lugar del otro y cada uno de ellos asume del que le precede el reino del mundo”
[10]. En este camino de reconciliación se da a conocer a la conciencia filosófica los fondos de inteligibilidad que tejen celosamente la organización de la realidad y que, en su determinación categorial, es el concepto absoluto que deja de lado la perspectiva de su corporeidad al acceder a la ciencia.
Sin embargo, ¿qué sentido tiene esta liberación de la experiencia como momento esencial del acceso al saber? En la
Ciencia de la lógica encontramos múltiples evidencias de la pretensión de Hegel de penetrar en el reino de los conceptos puros, prescindiendo de las determinaciones propias de la conciencia concreta. La lógica en este sentido es - en términos hegelianos - “el pensamiento de Dios antes de la creación del universo”, la ciencia libre, meta de la fenomenología sin la cual ésta no tendría sentido alguno: pues es la lógica la que guía el itinerario de la experiencia de la conciencia, como ya hemos señalado. En este sentido el final coincide con el comienzo, siendo éste el punto de vista de la idealidad pura, el concepto científico y el principio de la ciencia. El movimiento de la conciencia supone, en tanto tal, una forma de exterioridad, la del objeto, exterioridad que ella misma debe superar; la ciencia pura, en cambio, sabe que el terreno de su actuar es siempre la propia inmanencia radical del pensamiento, “la liberación de la conciencia con respecto a la oposición, liberación que la ciencia debe poder presuponer elevar las determinaciones del pensamiento por encima de estos puntos de vista temerosos e incompletos y exige su examen tal y como son en sí y por sí, sin semejante limitación y miramientos, esto es, como lógico y racional puro”
[11].
¿Cómo debe entenderse entonces la metáfora hegeliana de la lógica como el “reino de las sombras”? Si examinamos con detenimiento lo que es una sombra, una sombra es tan sólo real si existe aquello que la proyecta, es decir un cuerpo real. Esto podría llevarnos a pensar que la lógica sólo tiene sentido a partir del movimiento real de la conciencia, esto es, de la fenomenología; esta afirmación tiene una relevancia parcial, puesto que el movimiento dialéctico que describe la realidad efectiva nos remite a una racionalidad que no se agota en lo real sino que lo guía y lo precede. Sin lógica no habría fenomenología, así como sin fenomenología no podría descubrirse la lógica inmanente de su proceso. Pero la expresión “reino de las sombras” puede encontrar un segundo sentido que complementa y enriquece al primero: podemos identificar el reino de las sombras con el reino del
Hades griego, en donde los espíritus de los muertos, sombras sin vida que, estando presentes como imágenes oscuras, pero determinadas, recuerdan la riqueza de su vida pasada y extrañan su interioridad concreta. Ellos son –como los conceptos puros de la lógica hegeliana- esencialidades sin vida de lo que alguna vez fue real (y, en caso del concepto, lo que alguna vez lo será). Esta idea puede extenderse a la caracterización de la filosofía en general efectuada por Hegel: la filosofía sólo llega para conocer efectivamente la realidad cuando una figura de la vida ha llegado a su fin, es decir, cuando ha ensayado todas sus determinaciones internas. La filosofía es, en cierta manera, una actividad póstuma, como lo expresa la metáfora del búho de Minerva: “lo que enseña el concepto lo muestra con la misma necesidad la historia: sólo en la madurez de la realidad aparece lo ideal frente a lo real y erige en ese mismo mundo, aprehendido en su sustancia, en la figura de un reino intelectual”
[12].
Según esta perspectiva, el concepto puro describiría el movimiento de la idealidad absoluta previa y posterior a su exteriorización y que, sin embargo, se acompaña a sí misma en su exterioridad y en su autoconstitución. Es por esto que la fenomenología, en su momento culminante es entendía ya en el estadío final de su ascenso hacia el umbral de la ciencia como el calvario del espíritu absoluto, vale decir, como atravesando los últimos momentos de la vida del espíritu previos a su muerte y su resurrección (y al día de pentecostés). Y, ciertamente, su muerte es una
muerte dialéctica y por lo tanto relativa, como relativa es la finitud. La vida es siempre imperecedera; la contemplación de la lógica deja de lado la perspectiva de la conciencia, pero este dejar de lado es una suerte de relativo “poner entre paréntesis” el movimiento de la vida completa, a fin de acceder al fundamento inmanente del espíritu, en tanto que fundamento anterior a la exterioridad temporal, pero que es, a la vez, en el tiempo. De acuerdo con Hegel, una es la idea en tanto unidad entre ser y existencia; la vida de la infinitud es, a la vez, esencial y real, racional y empírica. Sin el aspecto de la historia concebida (la unión del saber fenomenológico y la historia) el espíritu absoluto sería, dice Hegel “la soledad sin vida, solamente del cáliz de este reino de los espíritus rebosa para él infinitud”
[13], como rezan las últimas palabras de la
Fenomenología. La introducción deliberada con ciertas modificaciones del poema “La amistad” de Schiller evidencia la necesidad de que esta verdad tuviera su correlato político en una nueva comunidad de seres pensantes libres.
De esta manera, siguiendo a Hegel, en el final del recorrido de la fenomenología hemos accedido al principio de la filosofía, principio que –en virtud de la prueba de la experiencia de conciencia y la fuerza de su camino- ha sobrepasado la apariencia de arbitrariedad, unilateralidad y mera inmediatez; es el principio de la unidad del espíritu en su contraposición, de la unidad de finito y de infinito, del saber humano y de saber divino; en tanto se habría tomado conciencia de que este principio de unificación dialéctica se halla presente en toda manifestación espiritual “así, el comienzo de la filosofía es el fundamento presente y perdurable en todos los desarrollos sucesivos: lo que permanece inmanente de modo absoluto en sus determinaciones ulteriores”
[14].
De este modo ha sido demostrado –según Hegel- que el concepto de ciencia ha brotado desde las mismas contradicciones del mundo de la conciencia estando presente, de forma todavía incompleta, en todas las figuras de la conciencia, haciéndose explícita en la última figura, el
saber absoluto. Este es el sentido del dinamismo de la historia que “nos revela (...) el devenir de cosas extrañas a nosotros, sino nuestro propio devenir, el devenir de nuestra propia ciencia”
[15].La conciencia, según nuestro autor, ha penetrado por fin en el fondo mismo de la idea absoluta, al lugar del sentido y la génesis de toda verdad; el principio de la filosofía, el fundamento de toda vida que ha revelado a sí mismo la riqueza de su interior y de toda su sustancia. Aquí la verdad ya no “ama ocultarse” sino por el contrario ama develarse a la conciencia en cuanto ella ha decidido abandonarse al curso de la cosa misma: abandono en el que radica el secreto hegeliano del progreso dialéctico (así como la desmesura de sus pretensiones). En virtud de este movimiento conceptual, la conciencia penetra y avanza en el círculo de círculos que es el espíritu absoluto: como afirma Hegel, llegado este punto “el avanzar es un retroceder al fundamento, a lo originario y verdadero del cual depende el principio con el que se comenzó y por el que en realidad es producido”
[16].
NOTAS.-
*Nos referiremos a las obras de Hegel citadas a través de las siguientes siglas:
FE Fenomenología del espíritu. México: FCE, 1986.
D Diferencia entre el sistema filosófico de Fichte y del de Schelling. Madrid: Alianza Universidad, 1989.
CL Ciencia de la lógica. Buenos Aires: Hachette, 1958. Dos tomos.
EJ Escritos de juventud. México: FCE, 1986.
LFR Lecciones sobre filosofía de la religión. Madrid: Alianza Universidad, 1984.
LHF Lecciones sobre la historia de la filosofía. México: FCE, 1985 (3 tomos):
LE Estética. Madrid: Alta Fulla, 1988.
ECF Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Madrid: Alianza Universidad 1995.
PFD Principios de la filosofía del derecho. Madrid: EDHASA, 1986.
FRJ Filosofía real. México: FCE, 1984.
LFH Lecciones sobre filosofía de la historia universal. Madrid: Alianza Universidad, 1989.
[1] FE. p. 58.
[2] FE, p. 143.
[3] LFH, p. 66.
[4] LE, t. I; p. 67.
[5] FE, p. 467.
[6] FE, p. 472.
[7] FE, p. 468.
[8] Ibid., p. 471.
[9] FE, p. 472.
[10] FE, p. 473.
[11] CF, t. I; p. 67.
[12] PFD, p. 54.
[13] FE, p. 473.
[14] CL, t. I; p. 93.
[15] LHF, t. I; p. 10.
[16] CL, p. 92.